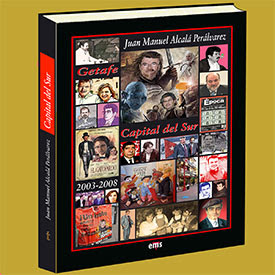|
Domingo, 11 de marzo de 1923
Manuel González se levantó temprano el domingo, como todos los días. Desde la ventana del pasillo de la planta superior de la casa observó los primeros síntomas de la nueva jornada. No parecía que fuera a llover aunque seguían los dichosos vientos de cuaresma. Los cipreses que asomaban por la derecha, desde la parcela de los Valtierra, se mecían nerviosos, azotando el firmamento. El alba empezaba a escanciar pinceladas de naranja, rosa y azul clarito, que resaltaban en el cielo oscuro tras los tejados que se adivinaban en torno al descampado interior de la manzana del Hospitalillo de San José. La enorme higuera del patio trasero de la casa mostraba su desnudez en un contraluz fantasmagórico; tenía las ramas llenas de jóvenes y viejos gorriones, vencidas por el peso de tantas ‘brevas con alas’ como le gustaba calificar a los pájaros que tenían en el árbol su lugar preferido para esperar apretados, unos junto a otros, el resplandor de la mañana y aterrizar en bandada, inconstante y miedosa, hasta el suelo para desayunar. El juez, aún en pijama, bajó hasta la cocina y se preparó un café con leche que degustó con un par de rosquillas fritas. Tenía necesidad de esa sensación de soledad que solo se obtiene al filo de la madrugada para aclarar sus ideas.
Era la hora en la que inician su canto los mirlos. Una música dulce y armoniosa. Una canción de amor. Un mirlo llama a una mirla. Le contesta. Como el dueto de una ópera mágica. El barítono y la más vistosa de las vicetiples, vestidos para la ocasión de negro fulgente, se lanzan silbiditos lujuriosos. Estaba a punto de amanecer.
Las dudas expresadas por el agente del Cuerpo de Vigilancia habían logrado arraigar en su cabeza. Era posible que los restos no fueran humanos, con lo que el problema se reducía a buscar una explicación razonable al abandono de los restos. De golpe desaparecía el problema de orden público que, en estos momentos, era lo más importante. El escándalo y el miedo de la población a un asesino de mujeres se disiparía en un abrir y cerrar de ojos.
Lo más probable es que se tratase de algo así. Las patas de algún animal cercenadas y abandonadas en el vertedero. Entonces solo habría que preocuparse del ridículo hecho durante estos pocos días. Una disculpa ante en director general de Orden Público y listo. A otra cosa. El problema estaba en el dictamen de los dos médicos forenses de Carabanchel. Su problema es que, si no había mujer, habría cometido un grave error por no enviar esos restos a analizar al Instituto de Medicina Legal desde un principio y fiarse de la evidencia y de la opinión de los dos matasanos de Carabanchel.
Cuando su mujer bajó vestida para la misa de doce tuvo que contener un pequeño silbido. Se había puesto un vestido verde oscuro con brillos iridiscentes, sin escote, y de manga larga como mandaba la buena costumbre y el cura párroco, claro. El remate del vestido era un volante rizado a juego con el tocado de la cabeza. Medias y zapatos negros de tacón alto. Lucía como una estrella del cine más castizo y español.
—Caramba. ¡Qué guapa estás! —le susurró constatando las curvas de la silueta de su mujer en un recorrido de abajo a arriba. Volvió a admirar la sensualidad de su contoneo, la delicadeza con que caminaba empinada en en aquellos tacones de vértigo y el ritmo de las caderas…
—¿Qué? ¿Te parece bien? No me digas nada de los zapatos, eh… ¿Ya sabéis a quién pertenecían los pies de Carabanchel?
—Aún estamos a oscuras. Nada más que suposiciones y teorías. Sin embargo, bueno..., dejémoslo. Es hora de que nos vayamos. Luego, tras la misa, he quedado con el doctor Sánchez-Morate.
—¿Solo con él o también con María y con sus hijas?
—Supongo que vendrán todos, él y sus mujeres… Cuatro niñas, imagínate la de zapatos que tendrá que comprar hasta que las case a todas. Menos mal que este pueblo se rejuvenece con las escuadrillas de jóvenes y apuestos cadetes de la escuela de aviación. Las señoritas, las bellas y las feas, ellas y sus madres, de Getafe o de Leganés, suspiran por cazar a cualquiera de esos pardillos de tiernos alerones que andan pavoneándose con sus uniformes azules de piloto por la calle Madrid, por la iglesia chica o por la iglesia de la Magdalena. ¡Pum, pum… pum! y otro pajarito, al suelo.
—¿Qué es eso Manuel?
—Esa es la verdad Maruxa ¿No te has fijado —empezó a hablar en tono de sorna el juez— en los vicios de los aviadores modernos? Su visión del mundo se deforma por el mismo entrenamiento, siempre mirando desde arriba, desde su posición cenital con respecto a la tierra y a las personas. Los jóvenes cadetes, desde que son simples alumnos de la academia, tienen la obsesión de transitar por el mundo como si estuvieran embarcados en sus aparatos, siempre mirando hacia abajo. Así que cuando, oteando el paisaje, divisan a alguna hermosa campesina de este pueblo o sus alrededores apenas pueden despegar su vista del escote… Seguro que has reparado que la moda impone, cada día con mayor amplitud, los vestidos más cortos o más altos y los escotes más pronunciados o más bajos… Esos jóvenes pajarillos acabarán estrellados, sin duda, en algún fragante y oscuro pajar. Y además, sin que tenga que intervenir la autoridad judicial, salvo que el muchacho no cumpla a lo que le obliga el honor de la dama…
—Anda, Manolín… tontín, dame un beso, con cuidado de no estropearme el colorete ni el crayón de labios. Déjate de gracias y vámonos a la iglesia. ¡Niños! ¡Vámonos!
La misa de los domingos a las doce era el acto social más importante de la villa. En las celebradas durante las últimas semanas se percibía la proximidad de la Semana Santa. Aparecían nuevos y desconocidos clérigos que oficiaban junto al cura párroco, don Eugenio Nedea, sucesor del famoso Marcos Cádiz al que no había conocido.
La Parroquial de Santa María Magdalena se llenaba. Los pocos asientos de la nave central tenían las plazas asignadas por la costumbre y a él le correspondía, como una de las máximas autoridades, situarse en los primeros bancos. Manuel González calibraba siempre las dimensiones extraordinarias del templo. Más de cincuenta metros de largo por unos trece o catorce de ancho, y quizás diecinueve o veinte de alto. El impresionante espacio diáfano de la planta solo era interrumpido por las espectaculares y gruesas columnas que desembocan en una delicada bóveda con arcos y nervios de inspiración renacentista. Al cura párroco se le llenaba la boca con la arquitectura de la iglesia y zanjaba su deterioro, el penoso suelo, sus paredes siempre necesitadas de pintura y unas obras de acondicionamiento para las que nunca había presupuesto, con aquello de que ya querrían muchas ciudades con más historia y población tener una catedral como esta modesta iglesia parroquial.
Mientras el oficiante recordaba aquel domingo a los fieles la próxima celebración de la Semana Santa, Manuel González observaba abstraído el retablo central y sobre todo, allá en lo alto de su calle central, la imagen del Cristo crucificado con los pies traspasados por el clavo. Qué crueldad. Más abajo, una de las pinturas del retablo representaba la unción de los mismos pies de Cristo por María la Magdalena, la pecadora. Ella misma tenía al descubierto unos delicados pies que surgían de la habilidad del pintor.
 |
| Sacristía de la Parroquuial de Santa María Magdalena después de una solemne función religiosa. Apunte del natural por Vicente Urrabieta |
Las dos familias, los González y los Sánchez-Morate se dirigieron primero a la casa del médico para luego, tras recoger unos papeles, acabar en la del juez. Atajaron por la plazuela del Reloj y por la calle Empedrada, acorde a su solado aunque nadie imaginara tanto canto quebrado y puntiagudo. Era el lugar donde los chiquillos se rompían los calzones y, tras ellos, las rodillas, donde el que llevaba prisa se torcía los tobillos o se lastimaba la planta del pie; el infierno de una mujer con zapatos de tacón. Las quejas por el estado de la vía por su parte estaban justificadas.
—A ver si le decís al alcalde que arregle un poco esta calle y que, al menos, aplaste estos pedruscos mal encarados y afilados.
—Aquí, como en cualquier lugar de España, el problema es que cada alcalde que llega arregla el trozo de calle donde vive. Y en esta desolada y áspera callejuela, al parecer, no ha vivido ninguno desde los tiempos de las guerras carlistas…. Hace poco, como sabéis, se adoquinó un trozo de la calle Madrid y los vecinos se quejaron, no sin cierta razón, que en ese trozo de la travesía tenía casa el alcalde y uno de los concejales más influyentes.
—Bien. ¿Y qué hubiera hecho cualquiera, siendo alcalde y vecino de la calle San José, de la calle Escaño o de la carretera de la Torre.
Al llegar a la plazuela de Carretas, el doctor se acercó a su casa para recoger unos papeles mientras el resto de la comitiva se encaminó al domicilio de los González en la calle Magdalena. Los niños, a excepción de Sagrario, la última de las hijas de Pepe y de María, aún una niña de pecho, se dirigieron sin pérdida de tiempo al patio trasero para dar rienda suelta a la energía acumulada en la larga misa de doce. Se antojaban pequeñas fieras liberadas, corriendo y persiguiéndose alrededor de la higuera. Hasta el gato huyó por la pared del fondo hacia las corralizas y huertos que se extendían más allá de la linde de la casa. La criada del juez, una mujer pequeña, enjuta y huesuda, cosa extraordinaria para una gallega, sirvió un vino de la tierra, un albariño, y unas aceitunas.
Mariña y María tomaron una copita de moscatel y se apartaron de sus maridos sentándose en el cuarto de bordar junto a la ventana que daba al patio; era el lugar idóneo para vigilar a los niños y, con el ambiente propicio, el que incitaba a la luz de las confidencias a concentrarse en la cualidad más intrascendente de las modistas: cortar trajes a medida a cada una de las más ostentosas y empingorotadas vecinas que habían asistido a la misa; comparaban sus vestidos con los patrones aparecidos en las últimas revistas de moda o se referían las últimas murmuraciones que azotaban los mentideros del villorrio.
—Fíjate en la última. A mí me parece casi mentira, imposible, un chisme del tamaño de la torre de la iglesia, aunque… El cuento me ha llegado por la gallega que me cumple. Ella lo escuchó en la carnicería entre el cacareo y las puñaladas que asestan el rencor y la envidia de las palurdas de este pueblo. Allí se cuecen, entre cotilleo y cotilleo, las más increíbles patrañas de las campesinas venidas a señoronas. Ya te puedes imaginar. A ese, a José Luis el contratista, tan presuntuoso, tan puro, tan cumplidor que se le suponía, su mujer lo pilló en la cama con un jovencito de Leganés… ¡En su lecho conyugal! ¿Tú te lo crees?
—Ave María purísima —se santiguaron las dos mujeres bajando los rostros para intentar, aún sabiendo que ninguna lo conseguiría, disimular la expresión de sorna y cachondeo ante el tamaño del chisme o de la injuria—. Por Dios bendito. Cada día está peor el mundo. Como estas modernidades y la falta de vergüenza vayan a más, Mariña, no casaremos a nuestras hijas, ni siquiera con los que ahora disimulan su hombría… La verdad es que resulta imprescindible que alguien ponga orden en este país.
—Lo que no comprendo es como algunas tienen tan poca vergüenza para ponerse el velo, la mantilla, sus medallas de la Virgen y sus escapularios y exponerse a la vista de todos en la mismísima Santa Iglesia, como si no pasara nada. Mira a esa, a ‘la Zurda’, exhibiendo orgullosa su poderío, con un arte que no deja títere sin menear; o a esa, a la panadera, tan poquita mujer, aunque campeona en cazar maridos ajenos y colgar cornamentas en los comedores de la aristocracia del arado. No sé qué ven en ella esos estúpidos carneros… ¿Lo tendrá horizontal?
—Por Dios, Mariña, cómo se te ocurren esas cosas… Yo quiero que mis hijas, cuando terminen la instrucción, se casen con alguno de esos apuestos aviadores, tan guapos y tan distinguidos, o tal vez con algún médico que continúe la tradición familiar… No me gustaría que acabaran en el catre de uno de estos paletos de pueblo. Imagínate a los tal y cual. Allá ellos con sus heredades, sus casas y sus miserias.
Manuel González y José Sánchez-Morate se encerraron en el gabinete de la planta baja.
—El vino es excelente, Manuel —exhibió la copa levantándola suavemente contra la ventana y mirándola para regocijarse con el color amarillo pálido que exhibía, intenso y brillante en todos sus matices frente la luz del norte. Luego, con un movimiento suave, la llevó hasta la nariz para percibir los aromas de flores, uvas ácidas y aroma de mar…
—Un placer de Galicia. ¿Sabes que es un bien escaso que se cultiva desde hace cientos de años en pequeñas bodegas? No hay nada comparable a un albariño fresco para acompañar pescado blanco o, incluso, un buen plato de pulpo.
—Bien. Veamos Manuel. ¿Cuál es el problema?
—Como te dije ayer, se me ha planteado un conflicto entre el informe de los médicos forenses de Carabanchel, Lejárraga y Urquiola, y la opinión de los inspectores del Cuerpo de Vigilancia que tengo asignados al caso. Unos juran y perjuran, ratificándose en su primer informe, que los restos hallados son los pies de una mujer joven amputados cuando aún la infortunada estaba viva. Por el contrario, los agentes discrepan, y según ellos podrían ser los pies de un animal.
—Ya te comenté en el Casino que no es plato que apetezca a nadie el redactar informes que puedan ir contra la opinión de unos colegas…
—En realidad, lo necesito de manera urgente. Si tengo que suplicarte… Reconozco mi error. Debí enviarlos al Instituto de Medicina Legal en cuanto aparecieron. Pero la evidencia, la aparente sencillez del caso, el informe rotundo de los dos médicos, las noticias aparecidas en la prensa a principios de la semana y la presión de Carlos Blanco, el director general de Orden Público, me aventuraron por este camino en el que ando perdido y ofuscado, sin brújula...
—Vale. Como no tengo más remedio, por lo visto, mañana lunes me pondré con los dichosos huesos. Y al día siguiente, el martes, tendrás el informe encima de tu mesa. Sin embargo, si mi estudio contradice el informe de los señores Lejárraga y Urquiola, me cargo a la espalda a dos enemigos. Y no es un buen asunto. Tú, además de tu trabajo como juez, tienes aspiraciones políticas. Lo entiendo. Para mí, sin embargo, puede ser un precio muy caro el que tenga que pagar, en un mundillo en el que lo más importante es el prestigio social y profesional; pero, sobre todo, no sumar adversarios y competidores maledicentes.
—Esto no tiene que ver con la política. Es muy posible que a estas alturas haya consumado el ridículo.
—Espero que no sean restos humanos, aunque casi me vendría bien que lo fueran. El pie humano, además de bello, es una maravilla de la ingeniería. No lo digo yo. Lo dijo en su día, hace casi quinientos años, el gran Leonardo da Vinci. Cada uno de los pies de esa infeliz e hipotética mujer está formado por una precisa maquinaria anatómica con treinta y tres articulaciones, más de cien ligamentos y numerosos músculos y tendones que mueven veintiséis huesos de manera adecuada y aseguran el desplazamiento y la mayor parte de las actividades del ser humano. Cada uno de los pies regula su temperatura y humedad de manera sencilla, como si fuera un botijo, a través de miles de glándulas sudoríparas. Hay, además, una red de vasos sanguíneos, nervios, y una capa de tejido graso que cumple con la función de absorber los golpes y la fuerza que se ejerce sobre el mecanismo al caminar. Todos esos componentes anatómicos trabajan a la vez para mover, sobre todo a la mujer, con esa gracia sin perder un ápice de su complejidad mecánica y su fuerza estructural. El estudio de los pies, desde una perspectiva forense, como es el caso que nos ocupa, exige profundos conocimientos en biología, química, física, anatomía, fisiología, microbiología, farmacología, biomecánica, ortopedia, patología general y especifica.
—Vale. De acuerdo ¿Se distinguen fácilmente los pies de una mujer de los de un gorila o de los de un oso, por poner un par de ejemplos?
—Perfectamente. Casi a primera vista. Aunque haya que hacer un análisis pormenorizado, contar los huesos por si faltara alguno, ver su tamaño, etcétera. En las clases de Medicina Legal que impartía mi maestro Tomás Maestre Pérez en la Facultad de San Carlos, pudimos observar con detenimiento, más allá del arte y del dibujo, el extraordinario estudio artístico y anatómico de los pies humanos realizado por Leonardo da Vinci. También tuvimos la suerte, al menos los de mi promoción, de observar la copia de una lámina ilustrada por el genio del Renacimiento sobre la anatomía del pie de un oso. El trabajo de Leonardo es sencillamente magnífico. La principal diferencia, además de las uñas o garras, es que los huesos carpianos del oso miden lo mismo. Todas sus falanges tienen el mismo tamaño. No se distinguen, en los plantígrados, el tamaño de los dedos, como sucede en el caso de los humanos. Además —el doctor Sánchez-Morate empezó a leer un pequeño pliego de papel que había recogido en su casa—, según la Historia Natural de los Animales, una enciclopedia francesa publicada en España a finales del siglo XVIII, «las piernas y los brazos de los osos son carnosos como los del hombre: el hueso del talón corto forma parte de la planta del pie, cinco dedos opuestos al talón en los pies, los huesos del carpio iguales en las manos, pero el pulgar está unido, y el dedo más gordo está hacia fuera, al contrario que en la del hombre que está hacia dentro; sus dedos son gordos, cortos, apretados unos con otros, así en las manos como en los pies, las uñas negras, etcétera».
—¿Y los gorilas o los monos?
—En los monos, los huesos son prácticamente los mismos, aunque hay numerosas diferencias. Los monos tienen un dedo largo o pulgar oponible, capaz de enfrentarse al resto para funcionar como una pinza con la función de agarrarse a las ramas de los árboles, igual que con las manos… Los monos tienen los pies planos. Bueno, no te quiero aburrir con una clase de anatomía animal comparada. El estudio nos lo dirá.
—¿Podría hacer algo para hacerte más llevadero el asunto? No puedo retirar del caso a los doctores de Carabachel, ni sería bueno a estas alturas de la historia. Tampoco puedo desautorizarlos sin ninguna opinión alternativa.
—Yo, Manuel —dijo el médico—, en tu posición actuaría con mucho tacto. Creo que deberías aprovecharte de la necesidad de los periódicos para llevar el asunto a donde te convenga. No directamente, claro. Pero podrías hacer que hubiera alguna filtración a los periodistas que siguen el caso…
—¿Propones que adelantemos las informaciones para preparar los acontecimientos futuros o que adelantemos los acontecimientos para adaptarlos a las informaciones que necesitamos? De todas maneras quedaré mal…
—Entra en lo posible.
—¿A quién le encargo del asunto? ¿Al secretario? No parece la persona más adecuada para dirigir este tema con astucia ante los periodistas…
—Yo hablaría con alguno de los agentes del Cuerpo de Vigilancia que tienes asignados. Los periodistas se fiarán más de su versión que de la que pudiera ofrecer el secretario del Juzgado. Los policías están, estoy seguro de ello, acostumbrados a las mismas o parecidas encomiendas.
—Pero de esa manera, dejo de tener el control.
—No del todo. Debes andar con tacto. Si se hubiera cometido algún error, no es responsabilidad tuya, al menos totalmente. Tus males, de haberlos, tienen escaso remedio. Lo bueno es que aquí todo se olvida al instante. En este país, los problemas vienen tan rápidos como se van. Si por algo destaca el carácter español es por su falta de memoria. Demasiado pronto se olvida la Historia. Quizá por eso no aprendemos. Un error tras otro.
—Intentaré ser optimista ante esa debilidad.
—Te recuerdo que el martes nos vemos en el casino, si puedes. Por la mañana pasaré por el Juzgado para iniciar el expediente para la declaración de incapacidad total del padre de los Seseña. Los hijos sí que están locos por administrar las tierras y los bienes del viejo Eustaquio.
—Menudo tajo tenemos con tanto hijo de su madre como hay. Informe forense, declaración judicial y viejo con destino al manicomio. Hijos desnaturalizados que ni siquiera discuten los honorarios porque la conciencia se lo impide. Se saben culpables de lesa humanidad contra sus progenitores. Esta sociedad está escasa de valores morales ¿Cuántos llevamos a estas alturas de año? Cinco o seis ya, ¿no…? Aquí en el Partido de Getafe, digo…